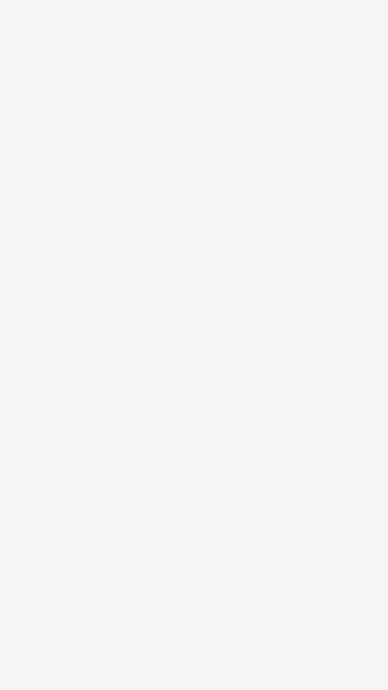POLÍTICA
17 de noviembre de 2025
Argentina–EE.UU.: un acuerdo asimétrico que parece sumisión

El entendimiento preliminar anunciado por la Casa Blanca expone una fuerte disparidad en los compromisos asumidos por Argentina, deja al MERCOSUR al margen y reactiva críticas por la falta de transparencia del Gobierno. Especialistas advierten que podría profundizar la primarización productiva y tensar el vínculo con el bloque regional.
El preacuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos desató una ola de cuestionamientos internos y regionales por la magnitud de concesiones ofrecidas por el gobierno de Javier Milei y el escaso retorno que recibiría el país. El documento difundido por Washington —el único con detalles concretos hasta el momento— revela una relación marcadamente desigual, que muchos interpretan como un gesto político de gratitud hacia el respaldo financiero recibido antes de las últimas elecciones más que como un entendimiento económico equilibrado.
Según ese comunicado, Argentina otorgaría preferencias arancelarias en siete sectores clave de su estructura industrial: desde medicamentos, químicos y maquinaria hasta tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un amplio abanico de bienes agropecuarios. En contraste, Estados Unidos solo ofrecería rebajas en dos rubros de impacto incierto y concentrados en recursos naturales y componentes de uso farmacéutico, donde la producción local argentina es limitada.
La desproporción también se observa en el terreno no arancelario. Argentina se comprometería a eliminar barreras de control internas, incluida la bonificación del 3% de la tasa estadística para las importaciones estadounidenses, recurso con el que el Estado financia el funcionamiento de la Aduana. Solo en 2024 esa recaudación representó 194 millones de dólares provenientes de compras a Estados Unidos. Esta excepción exclusiva no solo rompe el principio de igualdad entre países proveedores, sino que incluso podría abrir la puerta a reclamos ante la OMC y tensionar la relación con los socios del MERCOSUR.
Otro punto crítico es la aceptación automática de estándares técnicos estadounidenses para alimentos, medicamentos y dispositivos médicos. Para especialistas en comercio exterior, esa cesión implica renunciar a la potestad local de certificar la calidad de productos que ingresen al país, pese a que las condiciones de infraestructura, desarrollo industrial y exigencias de consumo en Argentina difieren de las norteamericanas.
A cambio, lo que Argentina obtendría es, por ahora, solo la promesa de evaluar reducciones arancelarias y ampliar cupos en tres sectores con peso político y económico —carne vacuna, acero y aluminio—, todos actualmente afectados por aranceles elevados o restricciones de ingreso al mercado estadounidense. Incluso si esas concesiones avanzaran, su efecto macroeconómico sería mínimo.
Detrás de la discusión comercial aparece un elemento que se repite en la gestión nacional desde diciembre de 2023: la opacidad. El Gobierno aún no dio precisiones del texto, no publicó estudios de impacto ni consultó a sectores productivos involucrados. La negociación se manejó con un hermetismo similar al que rodeó el manejo del oro del Banco Central, la intervención del Tesoro en el mercado cambiario y los acuerdos financieros con Estados Unidos. Para analistas, este patrón erosiona la credibilidad institucional y alimenta la percepción de que las decisiones estratégicas se toman sin participación social ni control legislativo.
El impacto geopolítico también es significativo. El entendimiento contradice el Tratado de Asunción, que obliga a los países miembros del MERCOSUR a negociar acuerdos comerciales de manera conjunta. Brasil y Paraguay volvieron a insistir en ese punto en la última reunión del Grupo Mercado Común, donde destacaron el ritmo aperturista que el bloque ha logrado en los últimos años —con acuerdos cerrados con la Unión Europea, el AELC y Singapur—. En ese contexto, el avance unilateral de Argentina no solo vulnera normas vigentes sino que debilita el posicionamiento regional que sostiene, principalmente, la exportación de manufacturas industriales.
La lista de excepciones arancelarias que Argentina estaría concediendo a Estados Unidos podría incluso romper el tope establecido dentro del Arancel Externo Común del bloque, lo que sumaría otro conflicto institucional. De confirmarse, la relación con el MERCOSUR ingresaría en un terreno inédito de fricción.
Los sectores productivos más sensibles también ven riesgos concretos. Estados Unidos pidió concesiones en áreas donde Argentina ha desarrollado capacidades tecnológicas y exportadoras por encima del promedio de la región y que crecieron gracias al mercado ampliado del MERCOSUR. Para empresarios industriales, esas ventajas quedarían comprometidas y el país podría retroceder hacia un modelo centrado en recursos primarios, con menor empleo formal y baja incorporación tecnológica.
El panorama general que se desprende del preacuerdo es el de una negociación inclinada hacia un esquema donde Argentina asume costos inmediatos —fiscales, productivos e institucionales— mientras espera beneficios eventuales y limitados. Para analistas políticos y económicos, el mayor riesgo es que este camino acelere el proceso de desindustrialización y fragilización social, acercando la estructura productiva del país a los niveles más rezagados de la región.
La publicación del texto completo del acuerdo y su eventual discusión legislativa serán las próximas etapas. Pero en un escenario de caída del consumo, debilitamiento industrial y aumento de importaciones, crece la preocupación por las consecuencias de un entendimiento firmado en soledad, sin consenso interno ni respaldo del bloque regional al que Argentina pertenece desde hace 34 años.