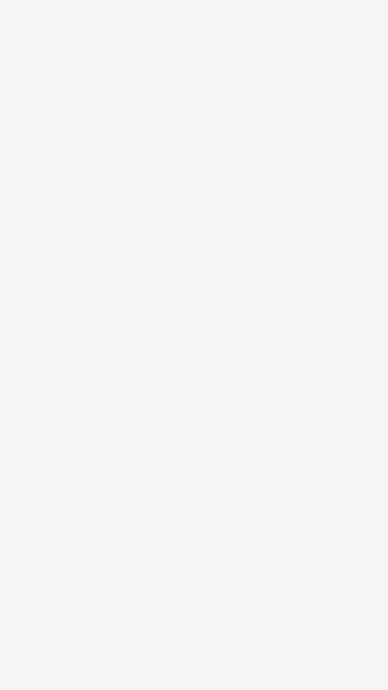QTTD
12 de abril de 2025
La batalla cultural hoy: por qué Gramsci sigue marcando la política del siglo XXI

En un país atravesado por la polarización, las redes sociales y las tensiones culturales, las ideas de Antonio Gramsci sobre hegemonía, intelectuales orgánicos y guerra de posiciones se vuelven clave para entender cómo se construyen y disputan los discursos del poder.
En tiempos donde las discusiones políticas se juegan tanto en la calle como en los medios, las redes y las aulas, las ideas de Antonio Gramsci (1891-1937) cobran una vigencia inusitada. Filósofo, periodista y político italiano, Gramsci se destacó por llevar el marxismo más allá de la economía, enfocándose en el papel que cumple la cultura en la reproducción del poder. Desde su celda en las cárceles del fascismo, desarrolló una de las teorías políticas más influyentes del siglo XX.
Una de sus principales aportaciones fue el concepto de hegemonía cultural. Gramsci sostenía que las clases dominantes no mantienen el control solo por la fuerza, sino porque logran que su visión del mundo se naturalice como sentido común. La dominación, entonces, se sostiene también en la sociedad civil —es decir, en instituciones como la escuela, la iglesia, los medios de comunicación— y no solo en el aparato represivo del Estado.
En ese marco, Gramsci introdujo la figura del intelectual orgánico: no necesariamente un académico, sino cualquier persona que actúe como articulador de ideas y conciencia en su clase social. Frente al intelectual tradicional, distante y neutral, el orgánico es un actor comprometido, capaz de disputar el sentido común desde adentro.
Para cambiar el orden social, Gramsci consideraba que no bastaba con tomar el poder político. Se debía librar una “guerra de posiciones”, un proceso largo y complejo de disputa cultural, ideológica y educativa, que permitiese construir una nueva hegemonía desde abajo. En oposición a una “guerra de maniobras” —una confrontación frontal y violenta con el Estado—, la estrategia gramsciana proponía una construcción paciente pero firme en el campo de las ideas.
Otra de sus nociones clave fue la del bloque histórico, una articulación entre las estructuras económicas, la superestructura política y la ideología. En este entramado, los cambios verdaderamente revolucionarios se dan cuando se modifica todo el conjunto, no sólo un aspecto del sistema.
Su visión del “Príncipe moderno”, inspirada en Maquiavelo, fue resignificada como una metáfora del partido político revolucionario, entendido no solo como maquinaria electoral sino como organización que articule la voluntad colectiva hacia un nuevo proyecto social.
Gramsci murió en 1937, enfermo y debilitado por años de prisión. Pero sus ideas siguen siendo faro para quienes entienden que la política no se limita al Congreso o la protesta, sino que se libra día a día en el lenguaje, la cultura, la educación y los valores.
En una época donde las batallas culturales definen rumbos políticos, volver a Gramsci no es solo un ejercicio intelectual: es una invitación a repensar cómo se construye el poder, y sobre todo, cómo se transforma.